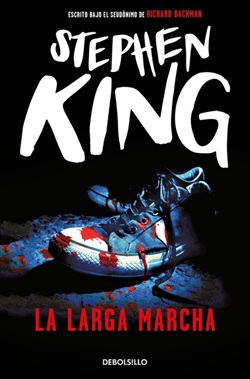La primera vez que leí La larga marcha (1979), publicada por Stephen King bajo el seudónimo de Richard Bachman, me quedé bastante impresionado. Por aquel entonces yo no era más que un torpe adolescente. No es que ahora haya evolucionado mucho como ser humano, pero incluso sin quererlo, los años le van enseñando a uno nuevas formas de ver las cosas. Por eso ha sido interesante releer esta novela.
De esta manera he revivido las sensaciones que esta lectura me produjo en su momento: inquietud constante, angustia creciente y la impresión de estar ante algo radicalmente distinto a lo que había leído hasta entonces (aunque mi bagaje lector no era entonces muy extenso). Ahora puedo afirmar que The Long Walk es una novela dura, opresiva, casi hipnótica.
La premisa sigue siendo tan sencilla como perturbadora: cien chicos adolescentes participan en una marcha sin meta clara ni descanso posible. La única regla es avanzar a pie, sin perder el ritmo, hasta el final. Quien no puede seguir, muere. Ahí están los soldados del Comandante, fríos como robots, para darte hasta tres avisos antes de disparar sobre ti.
«Caminaban por la oscuridad lluviosa como fantasmas demacrados, y a Garraty no le gustaba mirarlos. Eran muertos vivientes.»
No hay escapatoria, no hay rebelión organizada, no hay héroes clásicos. De hecho, todos los participantes están allí de forma voluntaria. El ganador se convertirá en millonario; los otros 99 caminantes no sobrevivirán.

En mi recuerdo juvenil, La larga marcha era poco menos que una obra maestra. Me parecía extrema, profunda, devastadora. Releída ahora, con más lecturas a la espalda y más perspectiva vital, sigue siendo una novela muy entretenida y original, pero ya no me parece tan excelsa como entonces.
¿Por qué? Bueno, tal vez porque hoy se le ven más las costuras: algunos personajes están definidos con pocos trazos, ciertos diálogos se alargan en exceso y la metáfora —una crítica al poder, al espectáculo, a la obediencia ciega— resulta más evidente y menos sutil de lo que recordaba.
Eso no significa que haya perdido su fuerza. Al contrario: la novela conserva una capacidad notable para generar incomodidad. Leída desde la madurez, La larga marcha funciona menos como shock emocional y más como reflexión amarga sobre la violencia estructural y la normalización del sufrimiento.
«Los muertos son huérfanos. Sin más compañía que el silencio. Fin de la agonía del movimiento, de la larga pesadilla de recorrer el camino. El cuerpo en paz, quietud y orden. La perfecta oscuridad de la muerte.»
El autor demuestra una habilidad notable para extraer tensión de la repetición y del desgaste, físico y mental, de sus personajes. En «este» Stephen King no encontramos terror sobrenatural ni grandes artificios narrativos. El horror es cotidiano, mecánico, casi administrativo. Y eso le da a la novela una crudeza especial: no da respiro, no ofrece consuelo.
En definitiva, La larga marcha ya no me parece el libro perfecto que creí leer de adolescente, pero sigue siendo una obra muy sólida, imaginativa y con una premisa que aún hoy resulta incómodamente actual. Quizá el mayor cambio no está en la novela, sino en el lector.